Texto y fotografías: Mònica Martínez Mauri, antropóloga y miembro del CINAF Universitat de Barcelona
El pasado 21 de enero, con la llegada a la presidencia de los Estados Unidos (EUA) de Donald Trump, dejó de funcionar la aplicación que permitía la entrada legal de migrantes al país, la conocida como CBP One (de las siglas de Customs and Border Protection, Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza). Con esta acción, miles de solicitantes de asilo perdieron la oportunidad de obtener, vía sorteo, una cita para poder hacer realidad su proyecto migratorio.
Ante el cierre de la frontera sur de los EUA, muchos migrantes latinoamericanos −en su gran mayoría venezolanos− que esperaban en las ciudades mexicanas aledañas a la frontera, malviviendo y arriesgándose a ser secuestrados o asesinados por las mafias que proliferan en las áreas de espera, decidieron iniciar el viaje de retorno a casa. Algunos llevaban años fuera de su país, otros partieron pocos meses atrás con la ayuda económica de algunos familiares o tras la venta de todos sus bienes. La apuesta era arriesgada, pero imaginaban que tarde o temprano lograrían cruzar la frontera. No previeron que el cambio de gobierno tendría consecuencias tan radicales y rápidas sobre sus vidas.
Los migrantes dieron vuelta atrás rehaciendo el camino de ida hasta Panamá, pero a la hora de cruzar a Colombia no marcharon sobre sus pasos. Evitaron la ruta abierta en 2021 por la que habían ingresado al istmo, no quisieron volver a caminar por la selva del Darién, optando, en un primer momento, por tomar la carretera de El Llano-Gardi y cruzar por vía marítima a través de la comarca indígena de Gunayala.


El pasado mes de febrero, cuando toda la comarca se estaba preparando para festejar los cien años de la Revolución Dule, la llegada de migrantes tomó por sorpresa a la comunidad de Gardi Sugdub, la más cercana a los puertos donde desemboca la carretera. Durante las primeras tres semanas de ese mes, una media de 40 personas llegaba diariamente a la comunidad, pernoctando en las casas de algunas familias que aceptaron brindarles comida y alojamiento a cambio de algunos dólares.
Con el paso de los días, la situación se fue agravando con la llegada de cada vez más migrantes por la carretera. Algunos ya habían realizado un pago previo por Internet que les incluía todos los transportes desde ciudad de Panamá hasta Colombia, otros pagaban poco a poco. A su llegada a Gardi, compartían sus vivencias con otros migrantes y con quienes encontraban en su camino, como la antropóloga que redacta esta nota. Sin revelar sus nombres, sin decir cuánto habían pagado, algunos me explicaban los motivos por los cuales emprendieron semejante aventura. La mayoría coincidía en que era un tema económico. Querían trabajar, en sus propias palabras “explotarse” durante un tiempo, reunir suficiente dinero para prosperar y mejorar la vida de sus familias en origen. Sus oficios eran mayoritariamente manuales y poco cualificados −albañiles, cocineros, electricistas, plomeros, trabajadoras del hogar, etc.−. Entre ellos se contaban muchos jóvenes, algunos niños, y más hombres que mujeres. Para ellos su situación no era la peor, pues a diferencia de algunos conocidos que no contaban con recursos para el regreso y estaban retenidos en centros de internamiento como el de Bajo Chiquito, pronto llegarían a su hogar. Reconocían que no habían tenido suerte, que volvían empobrecidos y con deudas, pero al menos habían salvado la vida.
Ninguno consideraba la posibilidad de quedarse por el camino. Ni la situación económica de los países centroamericanos ni sus leyes eran favorables para establecerse. Su objetivo era el Norte. A su paso descubrían sociedades campesinas e indígenas con las que interactuaban discretamente para no generar conflictos y provocar situaciones de peligro. Tal era el caso en Gardi. Los migrantes no deambulaban mucho por las calles de la comunidad, evitaban el contacto con las autoridades locales y pasaban la mayor parte del tiempo recluidos en las casas de los que los albergaban.
Durante los días o horas que pasaban en la isla su mayor preocupación era el estado del mar. En esa época del año los vientos alisios soplan fuerte y algunos días hacen imposible la travesía en bote hacía Colombia. Aunque se querían convencer de que no podría ser peor que el horror que habían conocido en el Darién, no eran conscientes de que se trataba de un largo viaje, en una pequeña embarcación, con fuerte oleaje. Desconocían la orografía de Gunayala, sus lugares de mar abierto, no podían anticipar sus sensaciones a bordo del bote.

Durante las primeras semanas los viajes fueron exitosos. Todos llegaron a puerto. El giro se dio la noche del 21 de febrero, cuando empezaron a circular rumores de que una lancha de migrantes había naufragado. Según las primeras informaciones, todos los pasajeros habían muerto ahogados y solo se había salvado el motorista, nativo de la región. Poco después las noticias confirmaron que todos habían sobrevivido menos una niña de ocho años. Por lo visto, la lancha había salido muy tarde de la zona de Gardi, pasadas las 2 PM y acabó llegando a la zona de frontera con Colombia de noche, con poco combustible. La versión más verosímil apunta a que el motor se paró por falta de gasolina y el fuerte oleaje acabó volteando la embarcación.
A partir de ese incidente la indignación se apoderó de los habitantes de Gunayala. El día 23 de febrero, su máxima autoridad, el Congreso General, emitió un primer comunicado en el que lamentaba la muerte de la menor, denunciaba la apertura de la nueva vía migratoria por su territorio ante el inmovilismo de las instituciones competentes, concretamente el SENAFRONT (Servicio Nacional de Fronteras) y la presidencia de la República. Aunque habían sido claros respecto a los horarios de navegación y llegada de migrantes a los puertos de salida, las personas encargadas de transportarlos, incumplían las directrices del congreso y las comunidades no tenían capacidad para recibir el creciente flujo diario de hombres, mujeres y menores en retorno.
En un segundo comunicado, con fecha de 3 de marzo, el Congreso insistió en su preocupación por el paso de migrantes y reiteró su llamado a las autoridades nacionales para que se responsabilizaran del tránsito. Semanas después el paso de migrantes seguía preocupando a las autoridades comarcales y fue discutido en la asamblea extraordinaria del congreso general guna celebrada en la comunidad de Digir entre el 30 de marzo y el 1 de abril.Situaciones como las que se derivan del paso masivo de migrantes vulneran los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio. Los gobiernos nacionales toman decisiones, como cerrar el Tapón del Darien, sin diálogo con las comunidades indígenas de las áreas fronterizas, creando situaciones como la aquí descrita. La sensación, al mismo tiempo, de desbordamiento y de impotencia se apodera de los habitantes de estas regiones. Durante mi estancia, muchas mujeres compartieron sus sentimientos de angustia y pena por los migrantes, sobre todo menores, pero también su miedo por si la llegada de tantas personas sin recursos pudiera provocar inseguridad y violencia. Todo ello acaba provocando escenarios que justifican la llegada de recursos externos destinados a la seguridad y abre la puerta a la militarización de zonas geoestratégicas. Un panorama desalentador para el respeto del derecho a la autodeterminación de los pueblos y la paz.
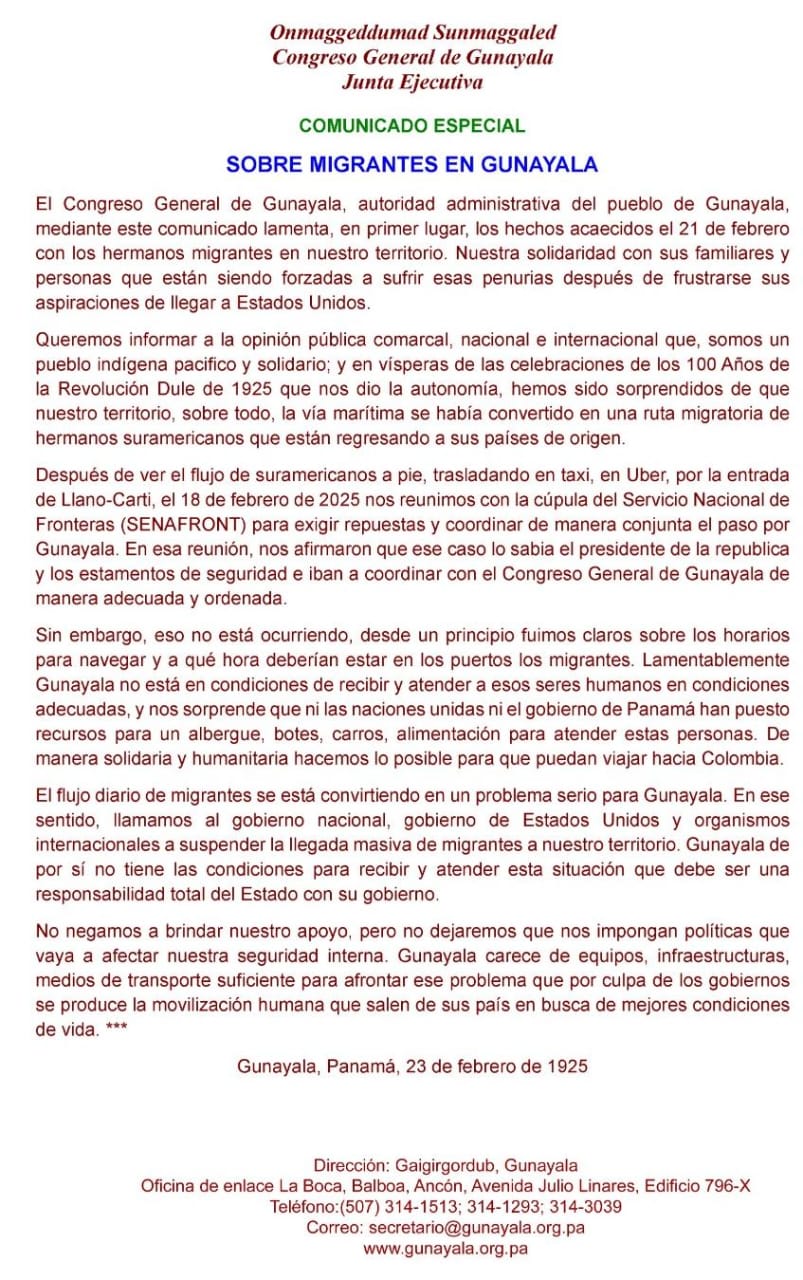
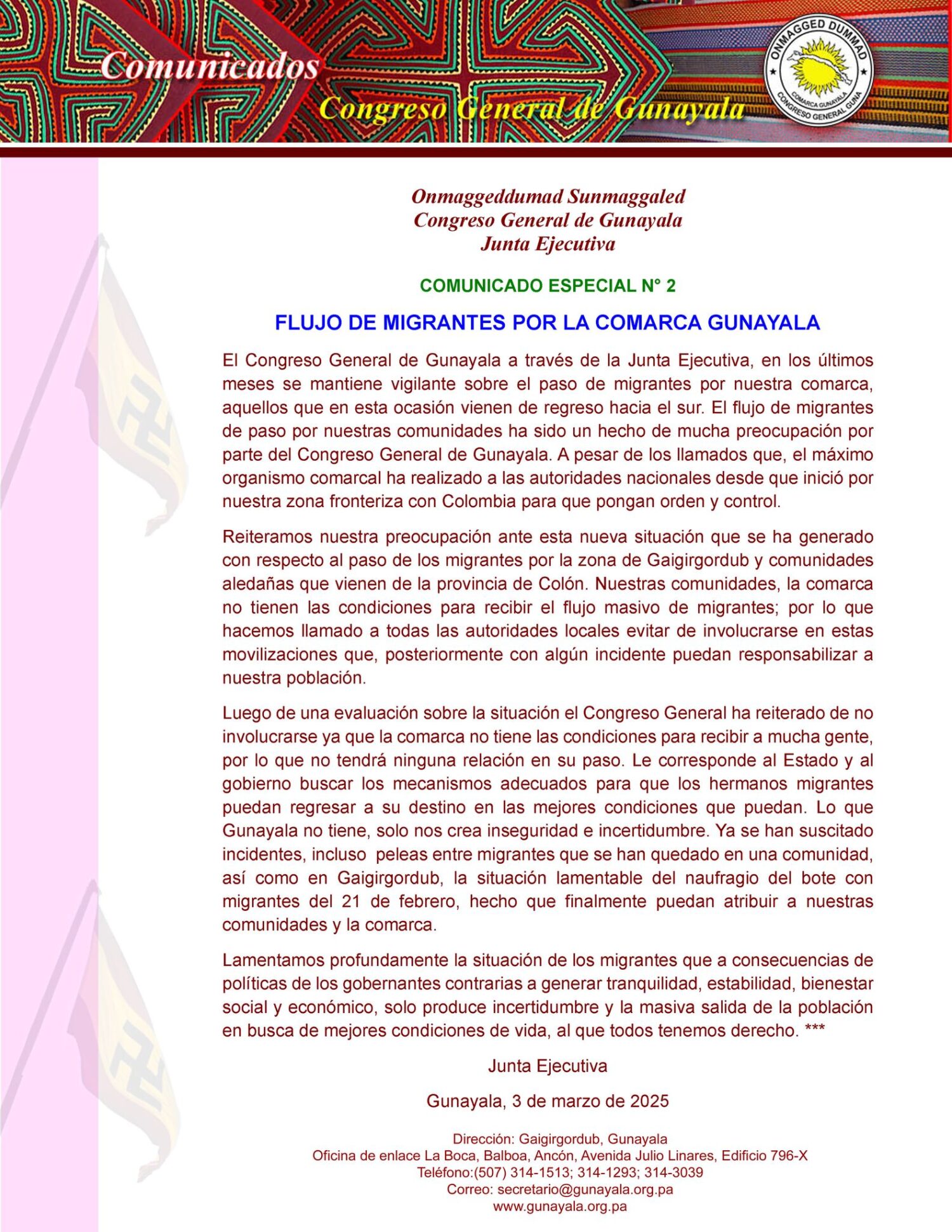




Deja una respuesta